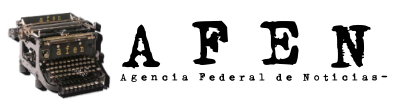Por Juan Cruz Dellalta Sociólogo y cientista político (UnB / UNSAM)
La arquitectura del orden internacional, tal como la conocimos desde la posguerra, atraviesa hoy una fase de desintegración acelerada. Entre el estancamiento bélico en el este europeo, la reconfiguración violenta de Oriente Medio y la competencia sistémica en el Indo-Pacífico, el mundo asiste no a un cambio de guardia, sino a una mutación estructural donde la incertidumbre es la única constante. En este escenario, la política de las potencias ya no busca la estabilidad, sino la gestión de una fragmentación irreversible.
El presente año, 2026, nos sitúa en un umbral histórico donde las categorías tradicionales de las Relaciones Internacionales parecen insuficientes para explicar la densidad del conflicto global. Desde mi perspectiva como sociólogo y observador de los procesos políticos en el eje Brasilia-Buenos Aires, resulta evidente que no estamos simplemente ante una sucesión de crisis aisladas, sino ante una crisis orgánica del sistema-mundo. La situación geopolítica actual es el resultado de una tensión dialéctica entre un unipolarismo residual, que se resiste a morir, y un multipolarismo emergente que aún no logra institucionalizar sus propias reglas de juego. Esta «interregno», en términos gramscianos, es lo que permite la proliferación de conflictos de alta intensidad que hoy mantienen al planeta en vilo.
El primer gran vector de esta inestabilidad se localiza en la llanura europea. La guerra en Ucrania, que se encamina hacia su quinto año de hostilidades, ha mutado de una guerra de movimientos a una guerra de desgaste con costos humanos que superan el millón de bajas. Lo que en 2022 parecía un desafío regional a la arquitectura de seguridad europea se ha transformado en un conflicto de posiciones que ha drenado los arsenales occidentales y ha forzado a Rusia a una economía de guerra permanente. Sin embargo, el análisis sociológico de este conflicto revela algo más profundo: la fractura definitiva de la identidad europea respecto a su vecino oriental. La Rusia de 2026, consolidada como un «país-civilización» bajo una ideología conservadora y nacionalista, ha dejado de mirar a Bruselas y París para integrarse definitivamente en un eje euroasiático. El estancamiento militar, lejos de conducir a una paz estable, ha generado una «paz fría» armada, similar a la península coreana, donde la frontera ucraniana se ha convertido en la nueva cicatriz de un mundo bipolarizado. Esta cronificación del conflicto no solo afecta la seguridad energética de Europa, sino que ha desplazado el centro de gravedad político del continente hacia el este, empoderando a actores como Polonia y los países bálticos, mientras las potencias tradicionales del eje carolingio luchan por mantener su relevancia interna ante el ascenso de movimientos antisistémicos.
Paralelamente, el tablero de Oriente Medio ha sufrido una metamorfosis radical. La caída del régimen de Bashar al-Asad en Siria y la expansión de las operaciones israelíes en el Líbano y Gaza han desarticulado el llamado «Eje de la Resistencia» liderado por Irán. No obstante, esta aparente victoria táctica de Israel y sus aliados occidentales ha sembrado las semillas de una inestabilidad aún mayor. Irán, acosado por una crisis económica interna asfixiante y protestas masivas, se encuentra en una encrucijada existencial. La tentación de la «opción nuclear» como último recurso de supervivencia estatal es hoy más real que nunca. La geopolítica de la región ya no se define solo por la disputa territorial, sino por una lucha por la hegemonía cultural y religiosa en un vacío de poder donde los Estados Unidos, bajo la actual administración, han optado por un intervencionismo selectivo pero agresivo. La «policización» de la seguridad regional por parte de Israel, avalada por Washington, está generando un resentimiento estructural en las poblaciones árabes que trasciende las fronteras nacionales, configurando un escenario donde la violencia insurgente y el colapso estatal podrían extenderse desde el Levante hasta el Cuerno de África.
Es en el Indo-Pacífico, sin embargo, donde se juega el destino del siglo XXI. La relación entre China y Estados Unidos ha transitado de la competencia comercial a una rivalidad sistémica por la supremacía tecnológica y militar. Los recientes ejercicios de bloqueo militar de Beijing alrededor de Taiwán no son meras exhibiciones de fuerza; son ensayos generales de una nueva forma de soberanía coercitiva. Para China, la reunificación no es solo un objetivo nacionalista, sino el requisito sine qua non para romper el cerco marítimo que le impone la red de alianzas estadounidenses. Por su parte, Washington ha pasado de la contención diplomática a una política industrial de guerra, buscando «desacoplar» las cadenas de suministro críticas y frenar el avance chino en inteligencia artificial y computación cuántica. Esta disputa no es solo por mercados o territorios, sino por quién definirá los estándares técnicos y morales de la infraestructura global del futuro. Como cientista político formado en la UnB, observo con preocupación cómo esta polarización obliga a los países del Sur Global, y particularmente a América Latina, a una «neutralidad activa» cada vez más difícil de sostener. La presión por elegir bando en la guerra de semiconductores o en la implementación de redes 5G es la nueva forma de condicionalidad política en este siglo.
América Latina, en este contexto, no es una isla de paz, sino un tablero de reacomodos. La situación en Venezuela, tras la intervención de factores externos y el endurecimiento de las sanciones, sigue siendo una herida abierta que condiciona la política regional. Los ciclos electorales en Colombia, Brasil y Perú durante este 2026 definirán si la región puede articular una voz propia o si se fragmentará en alineamientos ideológicos que la conviertan en un escenario de disputa por poderes extrarregionales. La sociología política nos advierte que el descontento social, alimentado por la desigualdad persistente y el encarecimiento de la vida debido a los conflictos globales, es el caldo de cultivo para liderazgos que prometen soluciones radicales en un mundo que perciben como caótico.
En conclusión, la geopolítica de 2026 está marcada por la erosión de las normas internacionales y el retorno de la fuerza bruta como herramienta de negociación. No estamos ante un «nuevo orden», sino ante un «desorden organizado» donde las potencias gestionan sus declives y ascensos a través de la periferia. La ausencia de mecanismos de mediación efectivos y el colapso del multilateralismo institucional nos dejan en un estado de anomia global. Como académicos y ciudadanos, nuestra tarea es comprender que estos conflictos no son anomalías, sino síntomas de un sistema que busca una nueva forma de equilibrio. La pregunta que queda flotando es si ese equilibrio nacerá de un consenso diplomático hoy inexistente o de una conflagración de mayor escala que nadie parece poder detener. El mapa del mundo se está redibujando con sangre y tecnología, y en ese proceso, la vieja máxima de que «la política es la guerra por otros medios» parece haberse invertido: hoy, la guerra es la única política que las potencias parecen dispuestas a ejercer.